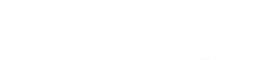Las epidemias en la Edad Media: la fatal peste negra de 1348
Martín Ríos Saloma
En el verano de 1520 la ciudad de México-Tenochtitlán fue presa de una epidemia de viruela que, si hacemos caso a los cronistas, fue traída a la Nueva España por un esclavo africano que venía con la expedición de Pánfilo de Narváez. Frente a una población que desconocía dicha enfermedad y que no poseía, en consecuencia, los anticuerpos necesarios, la mortandad fue sumamente alta y las fuentes indígenas y españolas se hacen eco de ello.
Sabemos que una de las víctimas directas de la viruela fue el tlatoani Cuitláhuac –y con él, numerosos miembros de la nobleza mexica– y ello contribuiría a la derrota final de los indígenas un año después. La epidemia de viruela de 1520 no fue la única y en años sucesivos distintas enfermedades recorrieron el territorio novohispano diezmando a la población indígena.
La versión más tradicional de la historia nacional ha considerado a las enfermedades de origen europeo como uno de los factores que contribuyeron al triunfo militar de las huestes castellanas hasta convertirlas, a veces, en poco menos de armas de destrucción masiva con las cuales los “perversos” conquistadores pretendían acabar con la población indígena.
Si bien es innegable la enorme pérdida demográfica en las sociedades mesoamericanas como consecuencia de las enfermedades, lo cierto es que desde una perspectiva histórica no fue sino un hecho biológico ocurrido como consecuencia del contacto entre poblaciones que hasta entonces no tenían conocimiento respectivo, así como es verdad que a los fines de la misión y la explotación de los dominios americanos de la monarquía hispánica la mano de obra indígena era fundamental.
De igual forma, no es menos cierto que las poblaciones europeas también estaban sometidas a los estragos de las epidemias, particularmente de viruela, peste bubónica, gripe, tifoidea y escarlatina y que si fueron menos afectadas en Nueva España fue, precisamente, porque a lo largo de varios siglos habían desarrollado los anticuerpos necesarios para responder mejor a la enfermedad.
Las noticias más remotas que existen sobre una epidemia de peste corresponden al periodo de Justiniano I (527-565), emperador de Bizancio, cuando la enfermedad proveniente de Asia Menor se propagó por todo el Mediterráneo entre los años 541 y 543, provocando la muerte de miles de personas sin que sea posible precisar el dato.
Tras unas oleadas sucesivas, hacia la época de Carlomagno (776-814), la peste había desaparecido.
La vida de las comunidades campesinas durante la Edad Media no era sencilla y aunque no había medidas de higiene y no se conocían los principios de la transferencia bacteriológica, el hecho de que vivieran en hábitats dispersos y tuvieran una alimentación que incluía verduras, vegetales y carne de cerdo, sumado al conocimiento de plantas medicinales y otros remedios caseros pero eficaces, les permitía sobreponerse a las enfermedades con relativa facilidad.
Los monasterios, por su parte, conservaron los saberes de la antigüedad clásica, particularmente los tratados hipocráticos en el ámbito de la medicina, y establecieron farmacias en las que las plantas medicinales tuvieron un papel central en la cura de los enfermos.
Es importante señalar que, siguiendo una tradición neotestamentaria, desde la alta Edad Media se consideró que la enfermedad era reflejo del estado de impureza del alma y, por lo tanto, la convalecencia se entendía como una penitencia que el enfermo debía pasar para expiar sus pecados y restablecer su salud física y espiritual.
A partir del año 1000, el incremento de la producción agrícola se tradujo en un aumento de la población campesina y en el desarrollo de redes comerciales que a finales del siglo XI y como consecuencia de las Cruzadas conectaron de nuevo al mundo mediterráneo.
Ese comercio favoreció el resurgir de las ciudades, donde se asentó una poderosa burguesía mercantil y numerosas personas que, emigradas del campo, trabajaban en los más diversos oficios. La población migrante se asentaba en los arrabales, vivía en condiciones precarias y en hacinamiento, lo que favorecía la transmisión de las enfermedades.
Todas estas circunstancias son las que explican el resurgimiento de la peste bubónica, y su rápida expansión por el continente europeo y el norte de África.
La peste –infección generada por el bacilo Yesenia pestis– se manifestaba de dos formas, una bubónica y otra pulmonar. Si bien la segunda se transmitía por contacto directo a través de la tos y generaba la muerte tras una rápida incubación, la segunda necesitaba un vehículo de transmisión, que en el caso que nos ocupa fueron las pulgas, transportadas a su vez por las ratas.
Tras seis días de incubación se formaban las bubas en las axilas, las ingles y los ganglios y las personas morían en un plazo que oscilaba entre 24 y 36 horas.
Las primeras noticias de la peste se generaron en el puerto de Cafa (Crimea) en 1347. La peste viajó rápidamente en las naves comerciantes y se difundió desde los puertos del Mediterráneo hacia las ciudades del norte del continente durante 1348.
La población había perdido el conocimiento de la experiencia previa, por lo que no supo cómo actuar. Como se desconocían las causas de la enfermedad, el mal se atribuyó a un justo castigo de Dios por los pecados de los hombres y la vida disoluta de la Iglesia. En consecuencia, se realizaron misas, procesiones y rezos colectivos, lo que al final aumentó los contagios.
Para intentar protegerse y dado que se pensaba que la peste se transmitía por el aire, la gente salía a la calle con máscaras que les cubrían la nariz y la boca. Rápidamente los muertos comenzaron a contarse por cientos y por miles y las autoridades fueron ineficaces, al punto que los cadáveres quedaban sin enterrar en las calles; muchas casas quedaron vacías y sin dueño por la muerte de todos sus habitantes y hubo saqueos.
Al final, el único remedio fue el aislamiento: los ricos se fueron a sus casas de campo; los burgueses se aislaron en sus casas y se prohibieron las reuniones de duelo para acompañar a los difuntos así como las visitas a los enfermos.
En El Decamerón, Giovanni Boccaccio, quien vivió la epidemia en primera persona, cuenta que frente a esta calamidad hubo dos actitudes: la de aquellos que vivieron con moderación y sobriedad, “guareciéndose en pequeños grupos en las casas donde no había ningún enfermo”; y la de quienes, por el contrario, se entregaron a una vida disoluta y llena de placeres, pues consideraban que “el mejor remedio contra tan gran mal era el de beber mucho, el de cantar y divertirse sin cesar, el de ir y venir, satisfaciendo todos sus caprichos y riéndose de todo”.
La mortandad fue terrible en toda Europa. El mismo Boccaccio señalaba que solo en Florencia murieron en un mes cinco mil personas; los estudiosos contemporáneos calculan que en 1348 vivían en Florencia unos 120 mil habitantes y que a principios del siglo XV solo vivían en ella unos 37 mil habitantes. Al brote del bienio 1348-1349 sucedieron distintas oleadas de peste a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV: 1360-1362, 1366-1369, 1374-1375 y 1400. Para el conjunto de Europa, los cálculos actuales señalan que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV murió entre un tercio y la mitad de la población.
Las consecuencias de la pandemia de la peste negra fueron diversas y en múltiples aspectos de la vida, más allá del factor demográfico. Puede señalarse, por ejemplo, la emergencia de una nueva conciencia sobre la fragilidad de la vida que tuvo su reflejo en el arte a través de las “danzas macabras” y en la necesidad de disfrutar el aquí y el ahora, en vez de tener la mirada puesta en el más allá. En sentido contrario, la Iglesia respondió de manera global, invitando a la gente a la búsqueda de Dios, a la penitencia, a la renuncia de los placeres y al cuidado de los huérfanos.
A nivel económico, si bien en los primeros años hubo una baja de la producción industrial y una contracción de la economía como consecuencia de la saturación de los mercados, los artesanos comenzaron a recibir mejores sueldos y los campesinos vieron mejorar levemente sus condiciones de vida frente a la falta de mano de obra, pues los señores sabían que debían cuidar a los sobrevivientes.
Finalmente, la población fue desarrollando anticuerpos y las oleadas de peste del siglo XV fueron menos mortíferas que las de la centuria anterior. En la segunda mitad del siglo XV la población se encontraba en franco crecimiento, por los que las oleadas de peste y viruela que recorrieron Europa a lo largo del siglo XVI no tuvieron un efecto tan negativo como ocurrió en 1348.
Debe decirse, sin embargo, que la población europea no alcanzó el nivel anterior a la peste de mediados del siglo XIV sino hasta el siglo XVIII.
Martín Ríos Saloma
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México