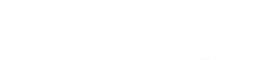En la cuenca amazónica, 350 pueblos están en riesgo de extinción
Marcela Vecchione Gonçalves y Marcio Halla
La cuenca del río Amazonas comprende ocho países, 60 por ciento de su extensión corresponde a Brasil. A lo largo de toda la cuenca, los pueblos enfrentan desafíos brutales de desigualdad, despojo, violencia y enfermedades que se han magnificado con la pandemia.
En la Amazonia precolombina vivían cinco millones de personas, solo un millón de ellas sobrevivieron al Covid del año 1500, gran parte de la civilización amazónica se perdió.
Las fronteras de los países de la cuenca se trazaron sobre territorios indígenas, ocasionando un despojo continuo y violento. Los indígenas quedaron al margen de la constitución del Estado brasileño, elitista, con predominio de un racismo estructural y discriminación hacia los pueblos.
Algunos pueblos de la cuenca son extremadamente vulnerables a la pandemia, fueron “contactados” hace apenas 60 años, a partir de la construcción de la carretera Rondonia-Acre, cuya construcción se acompañó de mucha violencia.
La destrucción del Amazonas y la violencia contra los indígenas han cobrado gran intensidad en el gobierno del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promotor activo de los agronegocios y la minería. Hoy busca parcelar y abrir a los mercados las tierras colectivas en las áreas de transición del Amazonas, además de flexibilizar ampliamente la regulación ambiental. En cinco meses se han disparado el uso de agrotóxicos y la concentración de tierras, creando nuevos latifundios, apoyados por la militarización y el incendio de la selva. En agosto de 2020, un prefecto de Marco Rosso, epicentro de los agronegocios, llamó a los hacendados a quemar las selvas amazónicas, y para el 10 de agosto la extensión incendiada equivalía al área metropolitana de Sao Paolo, la mayor metrópoli del hemisferio sur. Las actividades ilícitas también se han incrementado durante la pandemia ante la disminuida capacidad comunitaria de vigilar y proteger la selva. Hay una alianza necropolítica entre el Estado y las empresas basada en una arquitectura diseñada para la impunidad y una sociedad muy polarizada.
Muchos trabajadores de las empresas extractivas que operan en territorios indígenas han enfermado de Covid-19 y lo han propagado, como en la mina de Carajas, en el estado de Pará, la mayor minera de hierro a cielo abierto del mundo, rodeada de tierras indígenas, donde los pueblos han hecho aislamiento comunitario. En las zonas cercanas a las ciudades, la deforestación es mayor y la Covid-19 se ha propagado con fuerza. Allí se ha abandonado el cultivo de las chacras –huertos familiares que se basan en el policultivo– y se enfrenta carencia de alimentos. Las mujeres buscan recuperar la seguridad alimentaria. Muchos jóvenes también se han reincorporado a las comunidades y promueven la conectividad digital de las comunidades.
Los pueblos desarrollan resistencias activas, conforme a sus modos de vida, buscando “las curas de la tierra”, e impulsando plantíos comunitarios para evitar el hambre. Tienen claro que para salvarse como pueblos deben defender sus territorios. No quieren médicos ni hospitales, sino mantener sus territorios.
Frente a esta nueva colonialidad, los pueblos del Amazonas se movilizan en medio de la emergencia, buscando la protección constitucional de sus derechos sobre sus territorios.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado una emergencia indígena, ocupando las tierras y permaneciendo en las pantallas para denunciar el genocidio y el ecocidio que hoy viven, impulsado por los megaproyectos respaldados por los Estados. Sin los territorios, no hay posibilidad de salud ni continuidad de la vida de los pueblos amazónicos. Hoy existe un riesgo enorme de que se acabe con la ocupación fecunda de la selva, hábitat de una enorme biodiversidad, hogar de 350 pueblos indígenas, hablantes de 250 lenguas vivas.
Marcela Vecchione Gonçalves y Marcio Halla
Correos-e: [email protected]
y [email protected]