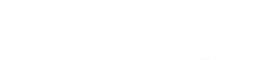El santuario para el caracol rosa, una especie emblemática
Dalila Aldana Aranda
En México, tenemos arrecifes coralinos en el Océano Pacífico, Golfo de México y en el Caribe. Esta entrega se situará en el parque nacional arrecife Alacranes y en su especie emblemática: el caracol rosa, más “vieja” que los dinosaurios.
Hablaremos de su importancia ecológica, cultural, pesquera y su captura ilegal. Así como de las investigaciones realizadas por la unidad Mérida del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Parque nacional arrecife Alacranes
El parque nacional arrecife Alacranes se ubica a 140 kilómetros de Progreso, Yucatán, y tiene una extensión de 333 mil 768 hectáreas, lo que equivale a cuatro veces la de Mérida. Su formación es reciente, del Pleistoceno, favorecida por la lenta emersión de la península de Yucatán.
No se tiene registro de la presencia de pueblos mesoamericanos en él, pero sí de la época de la colonia, cuando se utilizó como refugio. Emblemático del arrecife es su faro y su casa de madera en isla Pérez que todos los biólogos marinos hemos utilizado durante nuestro trabajo en el arrecife.
El Cinvestav IPN, unidad Mérida jugó un papel protagónico para que el gobierno federal lo decretara parque marino nacional en 1994. En 1992 integramos una misión al arrecife con autoridades de los tres órdenes de gobierno y organismos internacionales.
Pilares de esa iniciativa fueron el embajador de la Unión Europea en México (Dr. Erwan Fouré), la gobernadora del estado de Yucatán (Dulce María Sauri) y la delegada federal de Pesca (Ruby Bentacourt, en representación de María de los Ángeles Moreno, titular de la Secretaría de Pesca).
El decreto de área natural protegida establece que se podrán llevar a cabo algunas actividades, como la pesca deportiva y la comercial de peces, moluscos y crustáceos en épocas, volúmenes de captura y artes de pesca autorizados por las normas oficiales mexicanas. Poco de esto se respeta. La gestión oficial del parque está a cargo del Instituto Nacional de Ecología y su administración y vigilancia, de la Secretaría de Marina.
El caracol rosa
En México los caracoles fueron apreciados y utilizados ampliamente por las culturas prehispánicas. Se mencionan los tecciztli o grandes caracoles marinos y las atezcalli o almejas. Múltiples hallazgos de piezas manufacturadas a partir de conchas y caracoles revelan su extenso uso como punzones, navajas, anzuelos, anillos, brazaletes, pectorales e instrumentos musicales. Estuvieron asociados con la divinidad.
A Quetzalcóatl se le ve con un pectoral de caracol marino. En Teotihuacán, se tiene un profuso uso de caracoles que decoran el templo Teteccicalli. Entre ellos, un símbolo del mundo prehispánico fue el caracol rosa, científicamente llamado Strombus (Lobatus) gigas. Una pieza estilizada de esta especie esculpida en piedra volcánica se encuentra en el Museo del Templo Mayor.
El caracol rosa es un molusco y estos constituyen el segundo grupo de mayor diversidad, con 110 mil especies. Habitan nuestro planeta desde hace 600 millones de años. Es decir que aparecieron antes que los dinosaurios y anterior a la formación del Océano Atlántico y el Mar Caribe.
En México, el caracol rosa se localiza en la península de Yucatán y sus islas: arrecife Alacranes, banco Chinchorro, Cozumel, Mujeres, Contoy, Triángulos, Arcas y Arenas.
Este caracol es herbívoro, vive en aguas someras en fondos de arena o entre las frondas de los pastos marinos. Es una especie con sexos separados y de fecundación interna. La hembra fecundada expulsará una masa de huevos y cada una de ellas puede contener hasta 300 mil huevos, de los cuáles solo el 1 por ciento llegará a ser caracol adulto.
El desarrollo larvario dura cuatro semanas y se realiza en el plancton. La larva presentará cambios de forma y de función hasta la metamorfosis, donde dejará el plancton para convertirse en un organismo que vivirá en el fondo marino. Alcanzan la madurez sexual a los cinco años. Esta especie tiene importancia ecológica y es, a su vez, fuente de alimentación para varias especies carnívoras, como la langosta, pulpos y peces, que son pesquerías importantes.
En los años 60 del siglo pasado se incrementa su captura al pasar de una especie de subsistencia alimentaria a una con valor comercial, intensificándose en los años 80, y convirtiéndose en la segunda pesquería de importancia económica en la península de Yucatán, pero provocando su sobreexplotación y su extinción en algunos sitios.
Su comercio internacional queda regulado desde 1992 por el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES) y se le declara especie amenazada comercialmente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
En Yucatán, ante el descenso de su captura, se decretó una veda permanente. Y en Quintana Roo, cuotas de captura y veda temporal. Pese a esas regulaciones, la inspección es casi ausente y su captura se realiza a pesar de la veda lo mismo que su venta en restaurantes, amparándose con facturas falsas de que el producto viene de otro país.
La captura de un recurso pesquero en veda es un delito federal. Si bien la operatividad de su vigilancia es complicada, existe un camino eficiente: consiste en alinear la captura con la comercialización, de tal manera que una especie en veda no debe comercializarse durante la duración de ésta.
Hace falta captura, comercio y consumo responsables; con educación ambiental que informe al pescador, al comerciante y al consumidor sobre el ciclo de vida de la especie. La razón por la cual se encuentra en veda y por qué respetarla a fin de permitir que crezca y se reproduzca.
En el caso de los moluscos, además del mercado de su carne, está el de sus conchas, con gran demanda lo que resulta en presión sobre el recurso. Es importante que las regulaciones pesqueras consideren también el mercado de las conchas.
Muchos son los lectores que han visitado el Caribe o la costa de Yucatán; eYn todos estos sitios se ofrecen conchas del caracol rosa y la mayoría de ellas provienen de captura ilegal. Cuando se compran en Progreso, esos caracoles vienen del arrecife Alacranes. esas conchas son ilegales, por estar en veda en Yucatán.
Así que la invitación es a no adquirirlas y no comer ceviche de caracol cuando visites Yucatán. Recuerda siempre que esta especie está al borde de la extinción. Y muy particularmente la de Alacranes.
Investigación científica
Las investigaciones que hemos realizado con el caracol rosa en el arrecife Alacranes son sobre su reproducción, su rehabilitación a través de granjas marinas; como indicador de cambio climático, la contaminación por microplásticos y sobre su conectividad entre el Caribe y el banco de Campeche.
Se suponía que sus poblaciones estaban conectadas, pero nuestras investigaciones de deriva y supervivencia de larvas realizadas con la Universidad de Miami demostraron lo contrario. En consecuencia, la probabilidad de que las larvas de este caracol del Caribe lleguen a Alacranes es nula: la especie depende de su propia población existente en el arrecife, lo cual la hace más frágil.
Esto mismo es válido para especies de corales, peces y crustáceos. De ahí la belleza y la fragilidad de este espectacular arrecife. Es un ecosistema que debe ser considerado un laboratorio marino nacional e internacional, pues se trata de la estructura coralina más grande al sur del Golfo de México.
De una vez por todas se debe cerrar al turismo y pesca “deportiva” que no tiene nada de deporte y sí mucho de impacto ambiental y a las poblaciones. El grupo de pescadores que capturan en esta zona debe tener una vigilancia estricta. Y el destacamento de la marina ofrecerles pláticas sobre la biodiversidad del arrecife y sus regulaciones.
Se requiere también de un presupuesto federal para mantener los monitoreo e investigación en el arrecife, el cual es ahora reserva de la biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Así se promueve el desarrollo sostenible. Desde 2008 es sitio Ramsar por su importancia para la conservación del germoplasma de especies en peligro de extinción, endémicas y útiles para la humanidad. Las y los investigadores de la unidad Mérida del Cinvestav IPN tenemos en él nuestro “ADN” institucional.
Dalila Aldana Aranda
Premio Nacional al Mérito Ecológico
Investigadora Cinvestav IPN
Correo-e: [email protected]