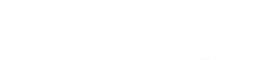Sistemas de producción acuícola-pesquera en la bahía de La Paz
Elvia Marín, Pedro Cruz, Fernando Aranceta, Paola Magallón, Adrián Munguía-Vega, Elena Palacios, Silvia Ramírez, Maurilia Rojas, Erika Torres, Ana Trasviña y Melisa Vázquez
“Los recursos acuáticos en la bahía de La Paz, representan una fuente importante de alimentos nutritivos para satisfacer las necesidades de la población local, así como para contribuir a la seguridad alimentaria a nivel regional y nacional.
Reconocemos el rol protagónico de pescadores, acuicultores y la vocación científica para contribuir a la resolución de problemáticas del sector social y productivo.”
¿Qué se entiende por seguridad alimentaria? Se considera que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen a su alcance suficientes alimentos sanos y económicos de manera que pueden acceder a ellos.
Considerando solamente la contribución de los recursos marinos, la actividad pesquera históricamente ha permitido el abastecimiento de alimento altamente nutritivo (como peces de escama y almejas) para la población en la bahía de La Paz; originalmente se puede obtener producto fresco a pie de playa, en mercados locales y pescaderías locales.
Es importante señalar también que existen múltiples restaurantes de mariscos con mucha tradición, en donde los precios aún son accesibles.
En las últimas décadas, ligado a la sobrepesca de algunos de los recursos más populares y a la preferencia de venta a mercados de flujo locales (Los Cabos) o internacionales, la disponibilidad de la mayoría de los recursos tradicionales de pescado ha disminuido, propiciando por un lado la venta fraudulenta de productos por especies sustitutas de la pesca artesanal que no tienen programas o medidas de manejo pesquero y que podrían llegar a ser sobreexplotadas sin que nadie se dé cuenta (venta “gato por liebre”)14; así como la entrada a BCS de producto congelado de bajo costo como la tilapia, que no tiene la misma calidad en nutrientes17, en establecimientos como supermercados y clubes de precio.
En términos de seguridad alimentaria, la actividad pesquera ha contribuido significativamente, principalmente a través de pesca ribereña. La pesca es una actividad económica fundamental en el desarrollo de zonas costeras, siendo relevante para la seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y como fuente de empleo para más de 56 millones de personas en el mundo, principalmente en las pesquerías de pequeña escala.8
México, ubicado en el lugar 16 mundial, tiene una flota mayor de 2 mil 027 barcos y 75 mil 456 embarcaciones menores.5,7 Estas últimas aportan anualmente el 40 por ciento de la captura total y representa a la pesca de pequeña escala.1,15
Desde hace más de veinte años se experimentan procesos de sobrepesca, deterioro ambiental, presión social, ineficiencias, entre otros problemas que comprometen la sustentabilidad y el bienestar de muchas comunidades con alta dependencia de la pesca y altamente vulnerables en México y en el mundo.1,4,9,13
Las soluciones requieren ágil colaboración de los pescadores y sus organizaciones, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y académicos, empleando el conocimiento, herramientas, estrategias y medidas de manejo que contribuyan a lograr la sustentabilidad, reducir los efectos de la pandemia, atendiendo también retos sociales por los grupos implicados en la actividad y conservar los impactos de la actividad en la consecución de los objetivos de la agenda 2030.8,10
En México, el apoyo gubernamental a la pesca ha disminuido en términos reales en los últimos sexenios, y los recursos son insuficientes. Subestimando su potencial como fuente de alimentación y contribución a la seguridad alimentaria.
El reto primordial para mejorar el bienestar es la dispersión geográfica de comunidades pesqueras, alejadas incluso de centros urbanos y en condiciones de rezago en infraestructura y acceso a servicios básicos como salud, educación, agua y drenaje.5,11,12
Condiciones que destacan su vulnerabilidad social y económica, que ante la pandemia, se han incrementado; debido a medidas de contención y aislamiento que reducen las actividades productivas, y alteran los mercados, afectando primordialmente a productores primarios.3
La bahía de La Paz es el ecosistema marino estuarino más grande de la parte sur de la península de Baja California, cubre aproximadamente 2 mil 635 km2 y está limitada al oeste y sur por la península de Baja California y al este por las islas Espíritu Santo y La Partida.
Con la finalidad de establecer una línea base socio-económica y de tendencias de producción pesquera y acuícola de la bahía se desarrolló un análisis de los avisos de arribo de 2006 al 2021. Con la información proporcionada por Conapesca a través de solicitud formal de acceso a la información pública.
Entre los resultados destaca que la producción anual registró su mínimo en 2007 con poco más de 100 toneladas y un máximo en 2020 con cerca de 600. En la serie de capturas totales por año se observan patrones oscilatorios con tendencia a la alza, en procesos multianuales de cuatro a seis años (figura 1).
El valor medio anual de captura para el periodo es de 400 toneladas, mientras que el valor promedio anual es de 9 millones de pesos a precio de pie de playa. Destaca el valor alcanzado de la producción del 2021 de 25 millones.
Si bien la pesca mantiene registros de captura todos los meses, la mayor producción se da en los meses de abril a agosto.
Se identificaron pesquerías y su importancia relativa, con lo que se establece la preponderancia de la escama sobre todas las demás, seguida en orden por la de almejas, tiburones y rayas, callo de hacha, pepino de mar, calamar y camarón. En éstas se concentra más de 90 por ciento de la producción y del 92 por ciento del valor de la misma.
En cuanto a la distribución espacial de las capturas, el 90 por ciento procede de bahía de La Paz, isla Espíritu Santo, San Juan de la Costa, El Coyote, punta Mechudo y canal de San Lorenzo en orden de importancia.
En cuanto a la aportación por especie, las capturas acumuladas establecen que las especies en nombre común más importantes son almeja chocolata, cochito, cabrilla, macabi, huachinango, pierna, jurel, pepino de mar y callo de hacha.
La alternativa a la actividad pesquera para la producción de mariscos ha sido la acuicultura; es reconocido que en el noroeste del país la camaronicultura ha sobrepasado a la producción pesquera.6
Para el desarrollo del cultivo de camarón, la academia local ha contribuido al desarrollo de investigaciones dirigidas a resolver problemáticas relacionadas con nutrición, sanidad, genética y genómica, fisiología y reproducción.16
El cultivo de peces en La Paz se ha intensificado en la última década, debido al gran interés de empresas instaladas, como Kampachi Farms México, Omega Azul y Earth Ocean Farm (EOF). En estrecha colaboración con la academia (Cibnor, Cicimar, UABC, UABCS).
El producto es colocado a nivel regional y nacional, logrando para el caso de la totoaba el permiso para exportación de este recurso protegido a partir del 2023. La academia ha contribuido al estudio de aspectos en tecnologías de cultivo, reproducción, desarrollo larval, sanidad y genética.
Importante señalar que ligado a los Programas Nacionales Estratégicos (Pronace) de Conacyt en la temática de seguridad alimentaria, el estado de BCS cuenta con dos proyectos recién aprobados al Cibnor, uno destinado al desarrollo de comederos periurbanos basados en la producción de un sistema acuapónico con cultivo de tilapia y hortalizas; así como también un proyecto para el desarrollo de semilla del pez robalo para abastecer los cultivos en comunidades ribereñas del Pacífico.
Con los proyectos se busca incrementar el acceso a alimentos que contribuyan con el consumo de proteína y/o vegetales, tal como lo estipula la OMS.
El caso del cultivo de moluscos merece una mención especial, ya que se plantea como la actividad acuícola que por su baja tecnificación y menores costos podría detonar la producción de recursos marinos en las comunidades ribereñas de BCS,16 propiciando la reconversión productiva de la pesquera a la acuícola contribuyendo a la generación de empleos y seguridad alimentaria.
Actualmente, el cultivo de ostión japonés representa el recurso y tecnología más desarrollados, derivados del conocimiento que se tiene sobre su reproducción, producción de semilla y artes de cultivo en campo. En el municipio de La Paz, sobresale el desarrollo de tres empresas: Sol Azul, Acuacultura Robles y Mariscos Selectos (Marsel), que se han dedicado a la producción de semilla de ostión japonés.
De igual manera es importante mencionar el papel que la academia ha tenido para el desarrollo de la tecnología, en específico la conformación de un pie de cría, mejoramiento genético y producción de organismos triploides para las comunidades ribereñas (Cibnor); así como los esfuerzos del gobierno de BCS con la UABCS, que han permitido la producción de semilla para contribuir al abastecimiento, el cual sigue siendo aún insuficiente.
Cabe resaltar que el ostión japonés es una especie introducida, por lo que una de las prioridades ha sido desarrollar el cultivo de especies nativas como el callo de hacha, almeja mano de león, almeja catarina, almeja chocolata, almeja generosa, ostión de piedra, entre otras.
En la bahía de La Paz, específicamente en el Manglito, la ONG Noroeste Sustentable (NOS), en conjunto con la Organización de Pescadores Rescatando La Ensenada (OPRE) han realizado esfuerzos para el cultivo de callo de hacha y almeja catarina, en asociación con los laboratorios locales de producción de semilla, además de estudios ambientales y ecológicos en la ensenada de La Paz en conjunto con el Cicimar, la UABCS y el Cibnor.
Es importante entender que en términos de seguridad alimentaria, más allá de las investigaciones propuestas y en desarrollo, es importante tener un diagnóstico más real de lo que los paceños están consumiendo para cumplir sus necesidades alimentarias en términos de productos acuáticos.
Por decir, abordar la seguridad alimentaria a nivel de bahía de La Paz, recabando información entre pescadores y acuicultores para conocer su producción. Entonces, una vez definido lo que se captura por cooperativa, colonia, comunidad, determinar cuánto es destinado para autoconsumo o consumo familiar, y así definir si existen patrones en donde es mayor la dependencia por el producto marino en función de su cercanía e influencia de otras fuentes de alimento (urbanización).
Referencias
1Armenta-Cisneros, M., et al., 2021. Reg. Studies in Mar. Sci., 45, 101852.
2Arreguín-Sánchez, F. 2006. Pesca, Acuacultura e investigación en México, CONAPESCA. 384 pp.
3Bennett, N. J., et al., 2020. Coast. Manag. 48(4), 336-347.
4Colburn, L. L., et al., 2016. Mar. Policy, 74, 323-333.
5CONAPESCA 2018. Anuario Estadístico de Pesca. México
6CONAPESCA 2019. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca.
7FAO, 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma. 224 pp.
8FAO, 2018. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma. 250p.
9FAO, 2020. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma.
10García, S., et al., 2014. Governance for Marine Fisheries and Biodiversity Conservation. Wiley-Blackwell.
11Inteligencia Pública, EDF de México. 2019. Impacto Social de la Pesca Ribereña en México.
12Marín‐Monroy E. & Ojeda‐Ruiz, M.A. 2016. Fish. Res. 177, 116-123.
13Morzaria-Luna, H. N., et al., 2014.. Mar. Policy, 45, 182-193.
14Munguía-Vega A, et al., 2022. PLoS ONE 17(4).
15Ojeda Ruiz de la Peña, M.A., et al., 2012. Región y sociedad, 24(53), 189-204.
16Plan Estatal de Desarrollo Baja California Sur 2021-2027. Gob. BCS.
17Reyes, S. Palacios. E. 2022. XXI Sem. Posgr. La Paz, BCS. 25-29 de abril de 2022.
18SAGARPA (2018). Actividad pesquera en Baja California Sur.
Elvia Marín*, Pedro Cruz*,
Fernando Aranceta, Paola Magallón,
Adrián Munguía-Vega, Elena Palacios,
Silvia Ramírez, Maurilia Rojas, Erika Torres,
Ana Trasviña, Melisa Vázquez
*Coordinadores de la mesa de trabajo:
Elvia Marín Monroy: [email protected]
Pedro Cruz Hernández: [email protected]