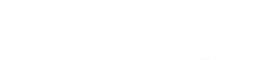Exposición a agentes cancerígenos en las áreas urbanas de México
Jaqueline Calderón Hernández, Lizet Jarquín Yáñez, Yelda Leal y José Luis Vázquez Compeán
La complejidad de las actividades humanas en los entornos urbanos genera, entre otras sustancias, una serie de contaminantes químicos cancerígenos. En países como Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (USEPA) monitorea las concentraciones de 187 sustancias tóxicas en el aire que se sabe o se sospecha que causan cáncer u otros efectos graves para la salud, como defectos de nacimiento. Estos se conocen como contaminantes atmosféricos peligrosos.
Algunos ejemplos son el benceno, el formaldehído, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y los metales, como el cromo.
En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reporta anualmente a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 200 sustancias contaminantes consideradas por la NOM-165-SEMARNAT-2013 a partir de los umbrales de reporte de manufactura, procesos y otros usos (MPU) y de emisión/transferencia, establecidos para cada una de las sustancias.
Registra las emisiones de contaminantes en diferentes matrices ambientales (agua, aire y suelo) y transferencias (transferencia, residuo, alcantarillado, reciclado, coprocesamiento, tratamiento, disposición final y otros).
De las 200 sustancias reportadas, 14 son cancerígenas en humanos, entre los que se encuentran el arsénico, cadmio, asbesto, benceno, benzo(a)pireno, bifenilos policlorados, butadieno, cloruro de vinilo, formaldehido, y tricloroetileno, entre otros.
Estudios recientes, realizados en España y Colombia han reportado incremento de cáncer en las poblaciones pediátricas que residen en las cercanías de zonas industriales.
Los patrones de contaminación varían al interior de las ciudades, dependiendo de las fuentes de emisión que se concentren en cada espacio del territorio urbano.
En San Luis Potosí, hemos identificado exceso de casos de cáncer (específicamente leucemia linfoblástica aguda) geolocalizados en la zona centro de la ciudad, donde hay alta concentración vehicular; en las cercanías de vías de alta densidad vehicular y en vecindarios cercanos a la zona industrial.
El papel de la industrialización y la contaminación urbana sobre el desarrollo del cáncer en la población infantil y adolescente es de particular interés para los países como México, ya que el 80 por ciento de la población se concentra en zonas urbanas. Ello, como consecuencia del crecimiento urbano acelerado y expansión industrial vinculado al desarrollo económico, aunado a políticas ambientales flexibles o escasas.
Por otro lado, el 90 por ciento de los casos de cáncer en menores de 19 años, ocurren en países de ingresos medios y bajos.
En un estudio reciente, documentamos que los niños residentes en una zona urbana de la periferia donde se concentra la actividad de 100 ladrilleras artesanales (uno de los muchos escenarios de riesgo en México, donde se producen mezclas de sustancias químicas tóxicas) y donde se documentó la exposición a benceno y HAP en la población infantil, además de daño epigenético; el 50 por ciento de los niños con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda (LLA) tuvo una sobrevida menor a dos años comparado con las niñas con LLA residentes en el mismo sitio.
Diversos factores, como el diagnóstico oportuno, el inicio del tratamiento en etapas tempranas de la enfermedad y la adherencia al tratamiento están relacionados con la sobrevida del cáncer. Pero la carga química ambiental es un elemento adicional para considerar respecto a la sobrevida. Y esto es así porque posterior al tratamiento, los niños regresan al mismo entorno tóxico que pudo ser el origen de la enfermedad.
En países desarrollados la sobrevida para un niño con LLA es mayor al 90 por ciento,. Pero en zonas de alta marginación y con cargas importantes a tóxicos en el ambiente (como ocurre en la frontera sur de Estados Unidos), la sobrevida de LLA es similar a la de los niños mexicanos.
En México, la baja sobrevida relacionada con LLA se ha mantenido de manera sostenida en los últimos 15 años con valores menores al 60 por ciento.
Los entornos urbanos marginados tienen mayores cargas de mezclas químicas, ya que suelen localizarse en las cercanías de zonas industriales, basureros municipales, fundidoras de metales o recicladoras de basura electrónica y otras fuentes emisoras de contaminantes ambientales; es un tema de justicia ambiental completamente desatendido en México.
Es común que los niños participen en actividades laborales, cuando las fuentes de empleo de los padres se encuentran en la misma vivienda.
La población pediátrica se encuentra más expuesta a cancerígenos que la adulta, ya que no tiene control de su entorno, desconoce los riesgos, y no puede tomar decisiones para proteger su salud; esto es responsabilidad de los adultos a su cuidado. Sin embargo, la mayoría de las veces los adultos también desconocen la existencia de estas sustancias peligrosas en el ambiente.
¿Por qué no se reconocen a las sustancias tóxicas como agentes causales de las enfermedades en los niños?
Los programas académicos de las escuelas de medicina en México y en muchas partes del mundo no incluyen entrenamiento en medicina ambiental.
A pesar de la gran cantidad de evidencia que se ha generado en las últimas décadas, hay una falta de conexión entre la evidencia que se genera en la investigación de salud ambiental y la práctica médica.
Por ejemplo, para una enfermedad como la LLA menos del 10 por ciento de los casos son explicados por factores genéticos. Lo cual deja un alto porcentaje de casos como causas desconocidas.
Hoy es claramente reconocido que prácticas relacionadas con el estilo de vida (el sobrepeso, la exposición secundaria al humo del tabaco, el consumo de alcohol o tabaco por parte de la madre durante el embarazo) pueden evitarse con el fin de reducir riesgos y proteger la salud.
Algunas enfermedades generadas por las exposiciones ambientales son prevenibles o evitarse, pero existe poca claridad con respecto a las acciones que deben tomarse para actuar en favor de la salud de los niños. Se trata de políticas coordinadas por agencias de gobierno dedicadas a la salud y al ambiente, vinculación que es inexistente en México.
La evidencia sobre concentraciones de sustancias químicas tóxicas y los indicadores de daño a la salud en niños que se ha realizado en zonas del país con problemáticas ambientales muy particulares, se han limitado a la realización de investigaciones sin una ruta clara de acción dirigida hacia la prevención. Hay investigaciones en México que reportan niveles de exposición a benceno y HAP en niños, similares a las exposiciones ocupacionales en adultos.
Por lo tanto es necesario desarrollar y adoptar un programa nacional de investigación-acción centrado en los niños si se quiere controlar, prevenir y eventualmente erradicar las enfermedades infantiles de origen ambiental tóxico. Ese programa debe centrarse en las instituciones de salud pero vincularse efectivamente con centros de investigación con experiencia en el monitoreo biológico de agentes químicos ambientales, diseño de sistemas de alerta y atención oportuna.
Esta agenda debe ser multidisciplinaria. Incluir a la ciencia de datos, la epidemiología espacial, la pediatría, la evaluación de la exposición, la toxicología, la integración de la información y análisis de los datos a nivel de área pequeña; visualización de la información y actualización continua. Pero además, comunicación efectiva de los hallazgos.
Los objetivos finales de esta agenda deben ser:
- La identificación de asociaciones etiológicas entre exposiciones ambientales y enfermedades pediátricas
- La elucidación de los mecanismos de la enfermedad
- La detección oportuna de la enfermedad.
- Y la prevención al eliminar o controlar el o los posibles agentes causales.
¿Cuál es el impacto de las sustancias químicas sobre la salud de los niños en México?
Uno de los mayores desafíos para la salud pública es el control y la prevención de las enfermedades de origen ambiental. Estas pueden prevenirse o evitarse si se reduce la exposición al agente o los agentes que dan origen a la enfermedad.
Para ello es necesario identificar qué enfermedades pueden estar desarrollándose derivadas de un entorno tóxico, dónde están ocurriendo estos casos y cuáles pueden ser las posibles causas ambientales ligadas a las enfermedades.
Por ejemplo, en México el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) es un instrumento de política ambiental que difunde anualmente la información sobre las emisiones y transferencia de las sustancias RETC listadas en la NOM-165-SEMARNAT-2013 que son generadas por los establecimientos sujetos a reporte conforme al marco legal vigente.
Sin embargo, esta información no se vincula con los perfiles de morbilidad o mortalidad en las poblaciones que viven en estos entornos.
La estrategia actual de vigilancia y prevención de enfermedades se limita al reporte de la morbi/mortalidad a nivel agregado.
Ante tal ausencia, integramos un equipo multidisciplinario para vincular el ambiente y la salud y creamos un puente de comunicación entre la ciencia de datos, la toxicología, la epidemiología ambiental, el análisis espacial, la mortalidad y morbilidad con lo cual hemos contribuido en ampliar la evidencia de los entornos tóxicos ambientales al desarrollo del cáncer en la población pediátrica.
Este equipo desarrolló el proyecto “Distribución geográfica de riesgos ambientales, determinantes sociales y su contribución a la carga global de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en México”. Se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en colaboración con la Facultad de Medicina-CIACYT de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) y del Departamento de Salud Pública Global del Boston College, en Estados Unidos.
Este trabajo generó conocimiento para identificar las fuentes de cancerígenos ambientales en hot spots de LLA a nivel comunitario. Se identificaron escenarios con mayor riesgo para el desarrollo de LLA en población menor de 19 años. Se encontró que los residentes en zonas con alta densidad vehicular tuvieron un riesgo 2.4 veces mayor.
Otro conglomerado de LLA se identificó en la zona de mayor densidad de ladrilleras, incineradores, y basureros clandestinos.
Otras fuentes emisoras de cancerígenos son el uso de biomasa en pequeños comercios y vivir a una distancia menor de 500 metros de centrales de autobuses, las centrales de abastos también fueron asociadas con el incremento de riesgo de LLA.
Un caso más muy inquietante
En el estado de Zacatecas se identificaron conglomerados de LLA en zonas mineras y cercanas a ladrilleras. También se identificó un incremento mayor de LLA en algunas comunidades indígenas donde cotidianamente se usa biomasa para cocinar y en población que vive en zonas cercanas a confinamientos industriales.
Es posible afirmar que diferentes patrones geográficos de exposición a diversos tóxicos ocurren a lo largo del territorio nacional y que una variedad de actividades económicas (agrícola, petrolera, minera e industrial) contribuyen a la emisión de cancerígenos al ambiente.
Se han observado asociaciones positivas entre los índices de calidad ambiental (un indicador de exposiciones ambientales acumuladas) y las tasas de incidencia de cáncer en todos los sitios; las asociaciones varían según el estado rural/urbano y el dominio ambiental, por lo que la investigación no debe centrarse en exposiciones ambientales individuales.
Analizar los patrones de la distribución espacial del cáncer e identificar conglomerados (hot spots) es el primer paso para identificar zonas de alto riesgo a nivel comunitario.
La pobreza, la marginación, y la falta de servicios de salud de calidad, además de la falta de conocimiento sobre la presencia de cancerígenos en el ambiente, agregan complejidad al problema.
La LLA es una enfermedad compleja, casi siempre se desconoce su origen. En años recientes, la hipótesis de que la LLA es una enfermedad sensible a las exposiciones ambientales en las primeras etapas de la vida ha tomado mayor relevancia; incluso, podría ser un indicador centinela de entornos cancerígenos.
Jaqueline Calderón Hernández
UASLP y Programa de Salud Pública Global, Boston College
Lizet Jarquín Yáñez
CONAHCYT y UAZ
Yelda Leal
Coordinación de Investigación en Salud del IMSS
José Luis Vázquez Compeán
Cinvestav, IPN-Tamaulipas
Correos-e respectivos: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]