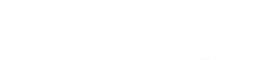Soberanía alimentaria, maíz transgénico y glifosato ante el T-MEC
Yolanda Massieu
La agricultura en el mundo se moldeó en décadas recientes con base en un modelo de alta productividad y un costoso paquete tecnológico, emanado de la llamada Revolución Verde. Esta modernización se originó en nuestro país y se comenzó a aplicar en la segunda mitad del siglo XX, marcando el inicio de la investigación agropecuaria pública.
El modelo consiste en monocultivo con semillas mejoradas, mecanización, riego y uso indiscriminado de agroquímicos (pesticidas y fertilizantes). Si bien el modelo tuvo éxito en incrementar la productividad y obtener semillas mejoradas híbridas con mejores características que las existentes anteriormente, no fue accesible para la mayoría de las y los productores, que eran y son minifundistas de temporal, y solo un reducido grupo de agricultores de altos ingresos pudo aplicarlo.
Después de décadas de dominio en las agriculturas del mundo, este modelo demuestra sus límites, pues el alto uso de agroquímicos ha generado contaminación de suelos y aguas, y enfermedades entre las personas en contacto con estos insumos, especialmente las y los agricultores y jornaleros, pero también consumidores.
Entre las principales beneficiadas de esta tecnología están las empresas transnacionales productoras de estos compuestos.
El surgimiento de los primeros cultivos transgénicos a partir de los años noventa representa una continuación de este modelo, y agudiza el objetivo del monocultivo de alto rendimiento, ahora con la manipulación genética en laboratorio de las plantas, con técnicas de ingeniería que antes no eran posibles, y permiten la combinación entre especies o transgénesis (como el caso de la resistencia a insectos en plantas a las que se insertaron genes de la bacteria Bacillus thuringensis).
Están en el mercado principalmente cuatro cultivos importantes: maíz, soya, canola y algodón, con dos transformaciones genéticas o ambas combinadas: resistencia a insectos y a herbicidas. Es en las plantas resistentes a herbicidas en las que se usan cantidades importantes del herbicida cancerígeno glifosato, que forma parte del paquete tecnológico comercializado por las empresas transnacionales productoras de cultivos transgénicos.
Más recientemente dichas empresas han generado la tecnología CRISPR o edición de genes, que hace más precisa la manipulación genética.
Estas nuevas plantas son polémicas porque pueden implicar daños a la salud de humanos y animales, y consecuencias empobrecedoras del ecosistema, como ya ha sucedido con el monocultivo de la Revolución Verde.
El caso del maíz en nuestro país es especialmente delicado, porque México es centro de origen y diversificación de la planta, es nuestro alimento principal y existe gran cantidad de campesinos en pequeña escala que aún siembran en campo variedades de maíz nativo, ligadas a nuestra cultura y gastronomía.
Frecuentemente estas variedades se siembran en el sistema milpa, una tecnología ancestral de policultivo (maíz, frijol y calabaza básicamente, junto con diversas plantas locales según la región) con virtudes agroecológicas.
El riesgo es la pérdida de muchas de estas variedades si se llegara a sembrar maíz transgénico a nivel comercial, pues la planta es de polinización abierta, lo que quiere decir que es imposible controlar que el polen del maíz transgénico llegue a los sembradíos de maíz convencional o híbrido.
Además, si se toma en cuenta que las plantas transgénicas son patentadas por las empresas transnacionales que las fabrican, en caso de siembra comercial es factible que empiecen a demandar a aquellas y aquellos agricultores cuyos maíces sean contaminados por el polen de los transgénicos, como ya ha sucedido en otros países.
Detrás de la presión a nuestro país para aceptar las importaciones de maíz transgénico y glifosato están los poderosos intereses de estas empresas, que no han dejado de aumentar sus ventas mundiales de semillas y agroquímicos.
Como ejemplo, las ventas mundiales de herbicidas crecieron de 10 mil 800 millones de dólares en 1991 a 24 mil millones en 2019. Esto se complejiza aun más porque México tiene un grave problema de dependencia alimentaria, con importaciones de alimentos básicos que crecen sin parar: las importaciones de maíz subieron de 17 millones 572 mil toneladas en 2021-2022 a 18 millones en el ciclo 2022-2023.
Todo ello, agravado por alzas internacionales en los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, el precio del maíz en Estados Unidos aumentó de 140 dólares por tonelada en 2020 a 348 dólares por el mismo volumen en 2022.
Es por estos riesgos que en México se generó un importante movimiento de resistencia ante la introducción de maíz transgénico, encarnado en la campaña “Sin maíz no hay país” y otras organizaciones sociales. Importante también fue la demanda colectiva de organizaciones y ciudadanos, que en 2013 logró un fallo de un juez para detener la liberalización de la siembra comercial de maíz transgénico en nuestro país, algo que a la fecha no es legalmente posible.
La demanda colectiva acaba de ser galardonada con el premio de la organización ambientalista Pax Natura, de Estados Unidos, por 10 años de lucha y logros importantes.
En nuestro país, un decreto presidencial de 2020 prohíbe la importación de maíz transgénico y enfatiza la eliminación gradual del uso del glifosato, para llegar a eliminarlo totalmente en 2024.
En febrero de 2023, el presidente López Obrador emite otro decreto que precisa que solo se prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano.
Esto permite seguir con la tendencia de las últimas décadas: importamos maíz transgénico amarillo para la industria y la ganadería, y somos autosuficientes en maíz blanco para consumo humano.
Pese a ello, la reacción de las empresas transnacionales productoras de maíz transgénico y glifosato ha sido airada, y es preocupante que hay jueces que en fechas recientes les han concedido amparos contra el decreto.
Es en este conflictivo contexto que Estados Unidos y Canadá están promoviendo un panel de controversias con México para impugnar la prohibición de importaciones de maíz transgénico y glifosato, junto con temas energéticos.
Esto demuestra la dificultad para un país como el nuestro para ejercer su soberanía alimentaria y tomar decisiones gubernamentales con este objetivo.
Es por ello que la evolución del panel y la habilidad de los negociadores mexicanos son cruciales para que México avance hacia el logro de una agricultura sustentable productora de alimentos sanos para la población.
Yolanda Massieu
Profesora-investigadora, UAM-Xochimilco
Correo-e: [email protected]