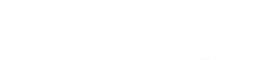La participación social y consulta pública en la evaluación de impacto ambiental
Elizabeth Villalobos Flores y Edward M. Peters
La toma de decisiones para solucionar problemas en las comunidades originarias de México se ha desarrollado en el marco de sus usos y costumbres. Estos problemas incluyen aspectos ambientales como el manejo del territorio y los recursos naturales, el aprovechamiento del agua, los cultivos y la protección de bosques.
Aunque existen diferencias propias de su territorio, cultura e historia entre las comunidades originarias también existen semejanzas entre ellas: el regirse por asambleas y el sistema de cargos, siendo la asamblea la arena de participación comunitaria que predomina para la toma de decisiones. Para tener voz y voto en estas asambleas los miembros de la comunidad deben demostrar haber cumplido con sus responsabilidades comunitarias; esto les legitima para poder contribuir en la solución de situaciones o conflictos que atañen a su comunidad.
Para Miguel Ángel Sánchez Ramos, en la sociedad mexicana moderna, la participación ciudadana “está bastante ligada con la democratización como proceso de apertura de estructura e instituciones para acercar y organizar una relación entre gobierno y gobernados más directa y funcional”. La participación ciudadana está reconocida en México como un derecho a decidir –como es el caso de la selección de nuestros representantes de gobierno por medio del voto, a quienes les concedemos la responsabilidad de resolver los asuntos públicos–. Bajo la injerencia de las políticas gubernamentales, e incluso desde el enfoque de gremios o partidos políticos se ha fomentado que la ciudadanía no participe en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
En contraste, la participación ciudadana es un derecho consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introducido en el año 2014 en su Artículo 26, párrafo segundo, indicando que el Estado es responsable de organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Además, se precisa que la planeación será democrática y deliberativa, mediante los mecanismos de participación que así recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo, quedando reconocida la participación de la ciudadanía en las decisiones de lo público.
Estas formas de participación ciudadana pueden ocurrir mediante activismo o por intervencionismo. En 1969, Arnstein reconoció tres grandes categorías de participación en las políticas públicas: un primer nivel, la no-participación o la manipulación; el segundo nivel es la participación simbólica donde el ciudadano no tiene un papel activo en la toma de decisiones. Y la tercera categoría, que corresponde al poder ciudadano por medio de la asociación, poder delegado y el control ciudadano. Estos últimos corresponden a las acciones más activas que permiten a las personas acordar y comprometerse en las decisiones públicas.
La participación ciudadana en la planeación de las políticas públicas sobre manejo de territorio en México y de los recursos naturales, puede llevarse a cabo por medio de los instrumentos de planeación. Tal es el caso de los Programas de Ordenamiento Ecológico, los de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
¿Cómo participa la ciudadanía? En la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico –que constituyen los instrumentos que definen la vocación y los usos del territorio– se desarrollan talleres participativos o reuniones para las caracterizaciones ambientales, sociales y económicas, así como consultas públicas, donde la ciudadanía o comunidades participan de manera transparente. Así se promueve la participación social y el empoderamiento de la ciudadanía y comunidades de manera corresponsable.
Estas intervenciones ayudan a que se generen decisiones sobre el manejo más apropiado del territorio. En la formulación de los modelos de ordenamiento territorial se incluyen los intereses y conflictos que se dan entre los diversos sectores de la sociedad, el modelo persigue el mejor arreglo espacial –desde el punto de vista social–, sin menospreciar la información que proviene de los especialistas, que constituye la base para el debate sobre los usos más adecuados del territorio. Todo, con el fin de promover el consenso social en la definición de los usos del territorio que permita dar certidumbre a la inversión, así como a la preservación del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales.
Los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, son similares a los ordenamientos ecológicos del territorio. En los primeros se define la zonificación de los espacios en aras de aumentar la conservación del territorio. También definen, en aquellos sitios donde habitan personas, cuáles son las actividades que permitirán el desarrollo de sus habitantes sin degradar los espacios y mantener o aumentar la conectividad ecológica, la protección y conservación de los espacios y de las especies de flora y fauna.
La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que sirve para mitigar y compensar los efectos negativos de manera preventiva. La evaluación de impacto ambiental se lleva a cabo en este país desde 1988, después del decreto de la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente (LGEEPA), una ley marco de la cual derivan otras leyes, reglamentos y normas. Entre las leyes derivadas están las estatales que también han adoptado a la evaluación de impacto ambiental con los mismos fines.
La LGEEPA prevé el derecho de la sociedad de participar durante el proceso de la evaluación de impacto ambiental mediante la consulta de los expedientes, así como de poder manifestar opiniones y participar en la toma de decisiones, como lo indica su Artículo 34. La participación social está prevista en el reglamento de la LGEEPA en materia de la evaluación de impacto ambiental, mismo que especifica que cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública respecto de proyectos sometidos mediante las manifestaciones de impacto ambiental.
El Reglamento de la evaluación de impacto ambiental de la LGEEPA (artículos 40-43) reglamenta el proceso y los tiempos para llevar a cabo una consulta pública, estableciedo los criterios que deben cumplirse:
- La forma en que los interesados cuando pueden ser afectados o habitan en la zona de influencia de algún proyecto pueden formular la solicitud de participación pública, los plazos en que deben hacer la petición y la información que debe incluirse en las solicitudes de consulta pública.
- Los plazos en que la autoridad debe responder y las formas en que debe notificar y hacer extensiva la información sobre el proyecto para que se pueda solicitar la participación y la consulta pública –como es la publicación del extracto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo la consulta pública.
- La forma y tiempos en que –después de la puesta a disposición del público– los interesados puedan proponer medidas de prevención y mitigación, así como las observaciones que consideren pertinentes, que se agregarán al expediente de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
- Además, sienta las bases para que se produzca una reunión pública de información cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas.
- Se detalla la forma en que la autoridad citará a la consulta pública, las reglas para que el promovente y participantes puedan exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate, la manera en que quedará formalizada la participación de los interesados a través de un acta y como los asistentes a la consulta pública podrán formular observaciones por escrito que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anexará al expediente.
El acceso a la información y la participación social han estado previstas desde la concepción de la evaluación de impacto ambiental. Es un principio previsto en el Artículo 1 de la LGEEPA, que reconoce que para propiciar el desarrollo sustentable es necesario “Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”. Autores como Mirosevic, han resaltado “la importancia de la participación social como mecanismo de prevención y resolución de conflictos y como una forma de cooperación de los particulares con la administración ambiental”.
La consulta pública es un derecho humano previsto en el Artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos que dispone “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.
La participación ciudadana en la toma de decisiones durante la evaluación de impacto ambiental ha sido reforzada en México y otros países de Latinoamérica cuando se adoptó el acuerdo internacional Tratado de Escazú, un instrumento vinculante emanado de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. En este tratado se reconoce la importancia de la participación de todas las personas en la toma de decisiones ambientales. Su Artículo 7 resalta que los gobiernos deben asegurar una participación de las personas para la toma de decisiones que debe:
1) ser abierta, inclusiva e informada;
2) garantizar que existan las revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente;
3) las observaciones y opiniones deben ser incluidas y tomadas en cuenta durante la toma de decisiones;
4) existan plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para su participación efectiva;
5) la información para el público debe ser comprensible y oportuna y difundirse en medios apropiados: escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales;
6) las decisiones y sus antecedentes deben ser públicos y accesibles, y
7) debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas o comunidades locales. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo Escazú, puede generar inconformidades e ingobernabilidad en los proyectos, así como demandas ante autoridades nacionales e incluso ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos.
Durante el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental el gobierno federal y la sociedad deberán y podrán asegurarse de que se lleven a cabo las siguientes acciones:
- Publicar los extractos de los proyectos que ingresan al procedimiento de la evaluación de impacto ambiental en diarios de amplia circulación o también en la Gaceta Ecológica.
- Garantizar la consideración de opiniones y de observaciones que se obtienen en los procesos de la consulta pública y reuniones de información, que pueden servir para motivar una resolución de impacto ambiental y en su caso definir medidas de mitigación.
- Asegurar que en el caso de proyectos relacionados con temas de energía exista la presentación de un estudio de evaluación de impacto social.
- Garantizar que existan consultas indígenas previas e informadas en las que deben construirse agendas socioambientales donde deben desarrollarse acuerdos que deben ser vigilados durante el desarrollo de obras y las actividades de un proyecto.
La relevancia de hacer efectiva la participación social tiene alcances que ayudan a asegurar la gobernanza e impedir conflictos sociales como la promoción de demandas o juicios ante las instancias competentes que resulten necesarias. También asegura las buenas prácticas en desarrollo de proyectos, ya sea para casos que sean impulsados por las autoridades de gobierno o particulares. Es así que las empresas han incorporado los llamados criterios AGS Environmental, Social & Governance. Dichos rubros, en sentido amplio, constituyen el universo genérico de obligaciones empresariales en materia de derechos humanos, que pueden asegurar las inversiones sostenibles y responsables una filosofía de inversión que integra los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.
La participación pública del procedimiento de la evaluación de impacto ambiental a nivel federal está plenamente vigilado y normado así como en algunos gobiernos de los estados, como es el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, es una asignatura pendiente la revisión de los marcos normativos en cada entidad, a fin de garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.